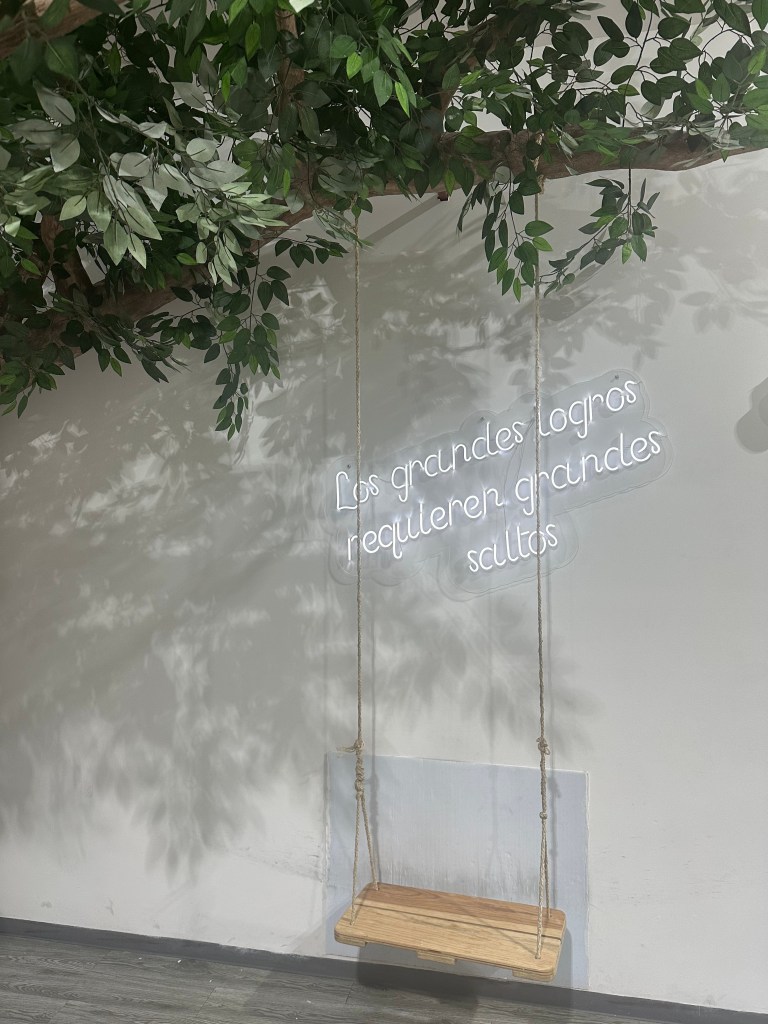
Desde pequeños aprendemos que todo debe tener un nombre. Que cada cosa encaja en una categoría. Que si lo podemos etiquetar, lo podemos entender. Y quizá hasta controlar.
Las etiquetas, en un inicio, parecen útiles: “esto es bueno, esto es malo”, “esto es normal, esto no lo es”, “esto se puede, esto no se debe”. Las usamos como linternas para iluminar el caos del mundo. Porque el cerebro humano necesita clasificar. Así sobrevivimos. Así sentimos que entendemos. Así sentimos que pertenecemos.
Pero el problema es que las etiquetas se pegan. Y a veces, lo hacen tan profundamente, que olvidamos que están ahí. De pronto ya no es solo un diagnóstico, una palabra, una fase. Es una identidad. Nos empezamos a narrar desde ahí.
“Soy ansiosa.” “Soy infértil.” “Soy difícil.” “Soy poco constante.” “Soy la fuerte.”
Y con eso, le entregamos al mundo —y al pasado— el poder de decidir quiénes somos.
No estoy diciendo que no haya valor en nombrar. Nombrar también puede sanar. Puede visibilizar lo que dolía en silencio. Puede tender un puente. Pero el riesgo está en confundir la etiqueta con la esencia. En pensar que porque algo fue cierto ayer, debe serlo para siempre.
He visto etiquetas que duelen más que el síntoma. He visto cómo el “trastorno de conducta” oculta una infancia de abandono. Cómo el “trastorno de ansiedad” silencia un duelo no resuelto. Cómo la palabra “problemático” reemplaza una historia que nadie quiso escuchar.
Y también he visto cómo hay personas que prefieren tener una etiqueta a tener incertidumbre. Porque duele menos pensar “soy esto” que preguntarse cada día “¿quién soy realmente?”
A veces, la etiqueta es una flor plástica. Algo que parece dar forma, pero no nutre. Algo que se ve bonito en el expediente, en el registro civíl o en la conversación, pero que no toca la raíz.
Yo también he usado etiquetas para protegerme. Para que el mundo me entienda. Para entenderme yo. Pero hoy, con el tiempo y con la vida encima, entiendo que hay días donde no quiero ser definida. Donde prefiero ser un campo abierto. Una pregunta en movimiento. Un borrador con espacio para seguir escribiéndose.
Durante mucho tiempo, llevé conmigo una etiqueta que me impuse sin darme cuenta: “Estás sola, eres diferente.” Esa frase se convirtió en la lente con la que observaba el mundo, una narrativa que me aislaba más que me protegía. Pero, ¿qué pasaría si decidiera mirarla desde otro ángulo? ¿Y si esa diferencia no fuera una barrera, sino una llave? ¿Y si el “no encajas” pudiera transformarse en “puedes pertenecer en todos lados”? Reescribir nuestras etiquetas no significa negar nuestra historia, sino permitirnos florecer dentro de ella. A veces, basta con cambiar una palabra para abrir una puerta. Y en esa nueva mirada, ya no hay exilio, hay expansión. Ya no hay soledad, hay posibilidad.
Porque hay cosas que, por diseño, no deben ser definidas. Hay espacios que existen para ser contenedor de todo, sin encajar en ningún lado, pero acogiendo a todos. Hay quienes amamos la ciencia, pero también sabemos del valor de lo efímero, del alma, de todo lo que no puede medirse ni clasificarse. No es solo pensamiento complejo y multidisciplinario: es acción compleja y multidisciplinaria. En donde los días son números pero también letras. Son estructura, pero también libertad. Es ambigüedad y certeza, todo en un mismo lugar. Todo en un mismo cuerpo. Todo en una misma vida.
Y luego está ese grupo de profesionales de la salud que son eso mismo: ciencia y conciencia reunidas. Personas que saben leer análisis clínicos, pero también escuchar silencios. Que entienden protocolos, pero también intuyen miradas. Que habitan la medicina con mente y corazón, y que no temen a la ambigüedad porque han aprendido a sostenerla.
Poco se habla de la flexibilidad como una virtud clínica. Pero quienes la practican, quienes se permiten leer más allá de lo evidente y responder con humanidad antes que con rigidez, están marcando el camino hacia el futuro de la medicina. Porque ellos han entendido que los seres humanos no somos una sola cosa. No somos cuerpo o mente, ciencia o alma. Somos todo a la vez. Y ese todo requiere ser atendido con la misma complejidad con la que vivimos.
Esa flexibilidad no es debilidad. Es madurez. Es escucha profunda. Es reconocimiento de que el arte de sanar no cabe en una sola etiqueta, en un solo lenguaje, en una sola caja.
No eres tu diagnóstico. No eres tu historial. No eres las veces que te caíste. Tampoco eres la versión que alguien más escribió sobre ti.
Eres quien decide, cada día, qué etiqueta dejar caer.
Porque tal vez el futuro no se trata de elegir entre ciencia o conciencia, sino de tejerlas. De dejar de etiquetar lo que no entendemos y comenzar a habitar lo que no controlamos.
La medicina del futuro no será la que tenga más protocolos, sino la que entienda mejor a las personas. No será la que repita fórmulas, sino la que se atreva a ver lo que no está escrito.
Mi soledad y yo hemos aprendido a convivir. A veces nos peleamos, otras veces nos abrazamos. Pero juntas, hemos reescrito muchas etiquetas. Y en ese proceso, he descubierto que no hay contradicción en ser muchas cosas a la vez. Que no hay error en ser diferente. Que no hay vergüenza en habitar la complejidad.
Que la etiqueta más real es la que tú eliges. Y que cuando decides nombrarte con amor, todo empieza a encajar —sin necesidad de encajar en nada.
El futuro, quizá, pertenece a quienes puedan sostener verdades múltiples sin romperse. A quienes no necesiten etiquetar para validar. A quienes entienden que el alma no cabe en una caja, pero sí en una mirada compasiva.
Quizá sea momento de escribir nuevas etiquetas. O de aprender, por fin, a vivir sin ellas


Replica a Jesus lujan Cancelar la respuesta